Esta semana, José Luis Díaz comparte una nueva columna de opinión en la que nos habla de Poder, Literatura, invasión, refugiados, Tolstói y mucho más, leyendo «No comprendo nada».
Nada hay más valioso para el Poder que el cumplimiento de una orden.
No comprendo nada
Sucede en Kiev y en Alepo; sucedió, por ejemplo, en el antiguo campo libanés de Sabra y Shatila. Sucede en cualquier país en todas sus Administraciones Públicas, sin importar el tamaño o sus responsabilidades: todo subordinado, ya sea empleado, funcionario o militar, está obligado a cumplir las órdenes de un superior.
Al Principio de Obediencia Debida, así se le conoce, exige que el mandato se ejecute de inmediato, sin discusión ni derecho a réplica.
Una vez producidos sus efectos, el subordinado podrá recurrirla, bien ante el propio superior o ante instancias superiores, ejerciendo así un derecho que es tan constitucional como tardío.
Las órdenes no son iguales
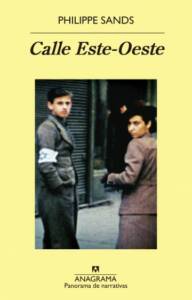 Pero no todas las órdenes son iguales.
Pero no todas las órdenes son iguales.
Existen algunas cuyo carácter solo es organizativo, y la discusión sobre su procedencia no deja de ser retórica. Otras afectan a esferas especialmente protegidas y su cumplimiento merece un debate más sosegado, tanto social como jurídico.
El problema surge con aquellas órdenes que afectan al bien más sagrado del ser humano: la vida.
En su espléndida novela «Calle Este-Oeste» (Anagrama, 2016), el abogado y escritor Philip Sands describe cómo en los Juicios de Núremberg se prohibió la aplicación de la obediencia debida como eximente, cuando el cumplimiento de una orden, en este caso militar, suponía la comisión de un crimen de guerra o un delito de lesa humanidad.
En ese caso, cualquier soldado raso estaba y está obligado a desobedecer.
El castigo
El castigo aplicable a los actos más infames difiere del contexto en que nacen.
Una orden cuartelaria que es aplaudida por quien la dicta, por los soldados que jalean al superior o por aquellos que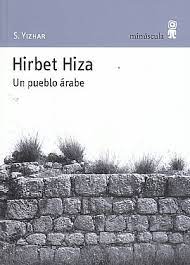 se embriagan fácilmente con los símbolos del horror, dista del silencio que precede a la tragedia.
se embriagan fácilmente con los símbolos del horror, dista del silencio que precede a la tragedia.
Silencio que es neblinoso y está lleno de tierra.
Silencio que supera las órdenes estratégicas y quema las manos de quien sostiene un fusil, de quien apunta con el cañón a un edificio de viviendas o de quien lanza el misil sobre la masa de mujeres y hombres que deambulan en una calle cualquiera.
Ese silencio en el que hierven las incógnitas de la guerra es siempre (o casi siempre) decisivo.
La guerra declarada entre Israel y Gaza me lleva a la novela que, en 1949 y en plena guerra árabe-israelí, el escritor S. Yihzar publicó bajo el título «Un pueblo árabe» (Minúscula, 2009).
En ella narra la invasión de la pequeña villa de Hirbet Hiza por una unidad de soldados que debe desalojarla y enviar a sus habitantes a un campo de refugiados.
Historia de invasiones
Es esta una historia de invasiones, de soldados aferrados a su deber militar y de mujeres y hombres que esperan al enemigo junto a sus casas, en medio de los caminos, todos ellos dispuestos a emprender la marcha.
Los soldados, fusil en mano, avanzan solitariamente. Sienten que alguien los ha reemplazado, que la muerte ha adelantado su discurso. El pueblo sabe que está condenado y lo acepta. Se rinde ante el ejército invasor y expone su cuerpo colectivo para que abra fuego, para que todos los soldados sin excepción disparen al menos una vez.
Pero no es tan fácil cumplir una orden, y menos aún cuando el silencio desborda la lógica militar. «El sol se hizo más grande –dice el narrador– y el día se acomodó en el valle. No sabría decir por qué de pronto tomó fuerza en mí una sensación de soledad.
En ese momento, lo más conveniente habría sido abandonar todo aquello y regresar a casa. Las incursiones, operaciones y misiones resultaban ya repugnantes».
Y quienes debían cumplir la misión, quienes tenían el monopolio de la fuerza, avanzan. Avanzan observando al enemigo. Avanzan descifrando rostros y dando explicaciones.
Los soldados, calle por calle, retroceden ante el pueblo y bajan el fusil porque pesa demasiado. La orden ya es solo una frase en la pechera, mucho más liviana que el plomo.
Y ante la necesidad de sangre que impone la guerra –ahora vuelvo a Ucrania y a su injustificada agresión–, todos recuerdan las palabras del viejo Tolstoi: «¿Y qué culpa tiene ese hombre con sus ojos azules y su hoyuelo en la barbilla? No comprendo nada, nada».


Add Comment